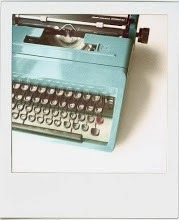Mis abuelos vinieron de Córdoba, de Ciudad Real y de Lleida. Mi madre sí es
de aquí, pero mi padre nació en Gijón y creció jugando en la playa de San
Lorenzo.
Una parte de la gente a la que quiero nació en Catalunya, pero otra gran
parte vino de Alicante y de Huesca, de Mallorca y de Vigo, de Zaragoza, de
Extremadura y de Valencia. Los debimos de acoger bien, porque la mayoría aquí
sigue.
Pocas veces fui más feliz que cuando viví en Madrid o cuando estuve en San
Sebastián y en Granada.
Y a ratos pienso en catalán, pero otros ratos lo hago en castellano. Jugué
al Intelect, al Scattergories y al ‘Veo veo’ en los dos idiomas. Sueño, escucho
música y escribo campañas en uno o en otro indistintamente. No puedo decidir
cuál es mi lengua y además no veo la necesidad de hacerlo.
Tampoco pude elegir jamás entre Xavi e Iniesta. Ni entre Dalí y Goya. Ni
entre el fuet y las zamburiñas. Ni entre Jabois y Enric González. Ni entre l’Empordà
y el Cabo de Gata.
Supongo que, dicho todo esto, no es muy difícil entender que esta no es mi
lucha. No tengo ningún motivo sentimental para querer separarme de nada y los
motivos políticos y económicos ni siquiera los entiendo.
No me gustan los visados ni las colas de pasaportes ni ver a mucha gente
junta gritando con banderas. Ni siquiera las del Barça. Me asusta el fanatismo y la idea de que mi mundo se haga más pequeño me asusta también.
Me temo, pues, que mi lucha es otra.
Mi lucha es que la gente mayor envejezca razonablemente y que todos los
demás tengan trabajos dignos. Que mis chicas (como todas las chicas) anden
seguras por la vida y ganen lo mismo que sus compañeros y pongan lavadoras a
medias. Mi lucha es que nos visite un médico sin necesidad de hacer colas
interminables o estar en interminables listas de espera. Que no nos suban tanto
el alquiler como para echarnos de nuestro barrio -que al final es nuestra casa.
Que cuando tengamos hijos no nos toque sufrir para pagar sus guarderías. Que la gente no muera en el mar huyendo de guerras injustas. Etcétera.
Por eso me niego a votar a ladrones y a comulgar en cualquier bando que no
esté dispuesto a luchar por los derechos de las personas. Mucho menos si está
dispuesto a enfrentarlas o a separarlas. No: que no cuenten conmigo.
Por lo demás, me importan las cervezas por la tarde y el sol de los
domingos. Nadar viendo peces en verano y hacer excursiones en invierno. Las
croquetas, los conciertos, la familia. Toda esa familia asturiana y gallega y
valenciana y mañica y mallorquina -y toda la demás. Esa sí: esa es mi lucha.